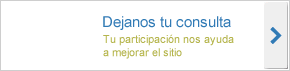Las desproporciones de Dios
Juan Cruz Pistilli. Psicólogo, Psicoanalista.
De vez en cuando, la vejez, trae consigo una libertad de fábula, dulcísima.
Después de ver la película; “Mula”, cavilando sobre el personaje principal, pensé que más que por la inteligencia (atributo vulgar y adaptativo), correspondía ser definido por su lucidez, en el sentido que; con ese filo, se abre camino rasgando las capas de aquello que llamamos cultura, para acceder a las cosas que componen el mundo en su estado más original y de mayor desnudez. Bastante solitario y envuelto en sus asuntos se mezcla con su destino sin disputar demasiado. Como si la lucidez que lo rige advirtiera que es poco lo que podemos hacer frente al destino, cuya trama se urde indiferente a nuestro deseo.
Mula, cuenta una historia simple; un anciano que a lo largo de su vida antepone su oficio de cultivador de lirios a su familia. Atenazado por motivos económicos dado el fracaso de su labor con las flores, se involucra en un cártel de drogas, transportando cocaína por su país.
Dirige y actúa Clint Eatswood, un octogenario cuyo cuerpo aun vertebrado erógenamente es intocado por el desgaste que el tiempo ejecuta sobre la belleza de los seres y las cosas.
Recuerdo que decía un director de teatro rosarino algo más o menos así: “actuamos en la vida, y en el escenario somos verdad”, algo parecido al planteo de Sábato; “me encontrarán más en mis ficciones que en mis ensayos”.
A mi ver, la película no es magistral, pero sí las interpretaciones, especialmente la de Clint Eatswood. Me interesa pensar una escena.
Ocurre a menudo en la vejez, un cansancio acre, un caudal de agua que se estanca. Atrincherarse en un puñado de sentencias y desde ese reducto contemplar y/o explicar el mundo sin frescura, guarecido en un brío opacado. Pero ocurre también, que de vez en cuando, la vejez trae consigo una libertad de fábula, dulcísima. Más que un extendido bostezo, es un potente rugido contra cualquier ortodoncia de lo prescripto.
En la escena que nos ocupa, Dianne Wiest, representando a la ex esposa, que muchas veces en la película se presenta desde el lugar del reclamo, se suscita un diálogo sobrio, austero en el casamiento de la nieta de ambos. Cuando conectan las miradas, hay truenos y relámpagos modestos, sin furia, pero que erizarían el lomo de la bestia más feral. Ocurre en ese instante la contracara del mundo cruel y antivital; la ternura. Renace esa entrañabilidad que perdura en las personas, más allá de tiempos y geografías.
Él se sienta en su mesa. La elogia. Le dice preciosa. Ella no responde. Aun la tensión propia de esa circunstancia no se aguachenta. El apela a los viejos tiempos, donde no todo fue mar violento y zozobra, al amor común por la nieta que se casa. Ella conserva la guardia, contiende, reprocha su desdén hacia la familia, su obstinación por las flores. El balbucea algo así como un encantamiento; “son únicas, florecen un solo día y se marchitan” dice. Ella no lo concibe, hay enojo, ese que solo se abre camino desde el amor.
Ese diálogo es una aventura ordinaria, común a la vida de todos los seres, aventura en el sentido del territorio donde se abre una gran extensión de incertidumbre. Él balbucea sobre el ámbito de las flores, su fe modesta, lo bello y lo frágil, la descomposición, habla de su exilio en ese ámbito exótico, donde la belleza de los lirios persevera más allá del ciclo de nacer y perecer en un lapso corto de tiempo.
Ella inquiere, va al hueso existencial, intenta situarlo en las horas habituales, donde abundan el deber y el tedio, no consiente, ni dulcifica el entrecejo.
Aun así, del malentendido ocurre una comunión, una magia, no sé, algo que se desprende de los lugares comunes y bate sus alas. Un momento; las miradas, las pocas palabras, la música. El la invita a bailar, toca su muñeca. Ella dice que no puede. Decir magia es la nominación del misterio, su defensa. Es sostener el hambre humana. La película lo logra. La escena lo logra con creces. Esa parte se desgaja del amasijo ilusorio que gobierna la vida. El anciano se desgaja de la zahúrda babélica que trenza nuestras vidas para abrevar en gestos tremendamente humanos.
La escena se trunca porque no condesciende a la edificación de una respuesta, no se ciega con moral alguna. El dialogo se trunca, la escena termina. Borges decía: “no hay sino borradores, la noción de un texto definitivo, solo corresponde a la religión o al cansancio”
En la evolución de la narración el personaje del anciano intentará una emancipación de sí mismo, la tentativa de reescribirse, de asumirse borrador y no una quietud mineral. Por supuesto, como siempre ocurre, la suerte es disímil.